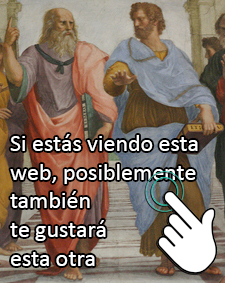La interpretación judía del profeta Jeremías*
Tenemos que prestar especial atención al retrato del tenebroso vidente, que nos muestra su perfil izquierdo, la zona conocida como la «cara siniestra», que representa el lado oscuro de la persona. En la Cábala es también el lado de Gevwah y de Din, el Poder y el Juicio, el aspecto estricto del Árbol de la Vida que se ocupa de juzgar los pecados y conferir el perdón.
 Vemos al profeta mirando con tristeza y rabia el suntuoso trono bajo el regio baldaquino donde se sienta el Papa. Como recordarán. Jeremías era el mensajero divino que alertó a los sacerdotes corruptos del Templo Sagrado de que el bronce y el oro serían robados y el templo destruido a menos que no acabaran con la corrupción que reinaba allí. El profeta se tapa la mano con el signum harpocraticum, un gesto que indica el profundo conocimiento esotérico que ocupa sus pensamientos. (Miguel Ángel emplea el mismo gesto en otras obras, como en su monumento funerario a Lorenzo de Medici).
Vemos al profeta mirando con tristeza y rabia el suntuoso trono bajo el regio baldaquino donde se sienta el Papa. Como recordarán. Jeremías era el mensajero divino que alertó a los sacerdotes corruptos del Templo Sagrado de que el bronce y el oro serían robados y el templo destruido a menos que no acabaran con la corrupción que reinaba allí. El profeta se tapa la mano con el signum harpocraticum, un gesto que indica el profundo conocimiento esotérico que ocupa sus pensamientos. (Miguel Ángel emplea el mismo gesto en otras obras, como en su monumento funerario a Lorenzo de Medici).

 El panel está lleno de presagios. Las dos pequeñas figuras que aparecen al fondo de la imagen de Jeremías no son los lindos querubines putti que aparecen por todas partes. Aquí tenemos a un joven doliente y a una triste mujer de edad indeterminada, ambos a punto de salir de la capilla. El cabello dorado del joven y la capucha roja de la mujer nos susurran un mensaje en clave: «Mirad los colores que viste el profeta». Evidentemente. Jeremías va ataviado también de rojo y oro.
El panel está lleno de presagios. Las dos pequeñas figuras que aparecen al fondo de la imagen de Jeremías no son los lindos querubines putti que aparecen por todas partes. Aquí tenemos a un joven doliente y a una triste mujer de edad indeterminada, ambos a punto de salir de la capilla. El cabello dorado del joven y la capucha roja de la mujer nos susurran un mensaje en clave: «Mirad los colores que viste el profeta». Evidentemente. Jeremías va ataviado también de rojo y oro.
¿Por qué? Se trata de los giallorosso, los colores tradicionales que simbolizan Roma, el hogar del Vaticano. Ya lo habíamos visto con anterioridad, escondido en las diminutas figuras del panel del Diluvio, cuando el artista florentino había querido burlarse de Roma. En la actualidad, siglos después, el rojo y el oro siguen siendo los colores de la ciudad, los que lucen los taxis, los que aparecen en los documentos oficiales e incluso los que visten los jugadores del equipo de fútbol de Roma. La mujer lleva un manto de viaje con capucha y va cargada con una saca: da la impresión de que está abandonando su hogar. El joven mira tristemente hacia sus pies, donde, si forzamos la vista desde el nivel del suelo, encontramos algo intrigante. Los pies del chico sujetan un rollo de pergamino pintado con la técnica del trampantojo que se despliega justo por encima de la regia plataforma papal.
Las guías del Vaticano no citan casi nunca el apenas visible pergamino. Muchas ni siquiera conocen su existencia y prácticamente todas las que lo citan dicen que Miguel Ángel escribió en él las letras griegas alfa y omega (que significan el principio y el fin), haciendo referencia a Jesucristo por un lado y a la finalización del gigantesco fresco por el otro. Pero nada de eso es cierto. El trabajo del artista no estaba aún terminado, pues le quedaba aún otra franja de techo para pintar al fresco. Además, el pergamino no contiene letras griegas.
 En el pergamino se lee sin ningún género de dudas y escrito por Miguel Ángel ALEF, el nombre de la primera letra del alfabeto hebreo, escrito en caracteres romanos. Una referencia que sería muy clara para alguien que hubiera estudiado las Escrituras desde una perspectiva judía. Jeremías no es sólo el autor de su epónimo libro de profecías, sino que la tradición judía lo acepta también como el autor del Libro de las Lamentaciones. Este quejumbroso libro, que describe con macabro detalle la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, se lee cada año durante el sombrío día noveno del mes de Av (Tisha b ’Av), fecha en que los judíos de todo el mundo practican el ayuno y lamentan la destrucción del Templo Sagrado. En tiempos de Miguel Ángel si algún cristiano laico hubiera leído ese libro, lo habría hecho en latín. Sólo los judíos o los cristianos que hubieran estudiado hebreo y judaísmo (como los maestros privados de Miguel Ángel Marsilio Ficino y, muy especialmente. Pico della Mirandola) sabrían que el Libro de las Lamentaciones es un acróstico, escrito versículo a versículo siguiendo el orden del alfabeto hebreo, empezando con la letra alef. Esto se basa en un profundo concepto cabalístico: igual que el Señor creó el universo entero con las veintidós letras del alfabeto hebreo, empezando con la letra alef, también Dios puede destruirlo.
En el pergamino se lee sin ningún género de dudas y escrito por Miguel Ángel ALEF, el nombre de la primera letra del alfabeto hebreo, escrito en caracteres romanos. Una referencia que sería muy clara para alguien que hubiera estudiado las Escrituras desde una perspectiva judía. Jeremías no es sólo el autor de su epónimo libro de profecías, sino que la tradición judía lo acepta también como el autor del Libro de las Lamentaciones. Este quejumbroso libro, que describe con macabro detalle la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, se lee cada año durante el sombrío día noveno del mes de Av (Tisha b ’Av), fecha en que los judíos de todo el mundo practican el ayuno y lamentan la destrucción del Templo Sagrado. En tiempos de Miguel Ángel si algún cristiano laico hubiera leído ese libro, lo habría hecho en latín. Sólo los judíos o los cristianos que hubieran estudiado hebreo y judaísmo (como los maestros privados de Miguel Ángel Marsilio Ficino y, muy especialmente. Pico della Mirandola) sabrían que el Libro de las Lamentaciones es un acróstico, escrito versículo a versículo siguiendo el orden del alfabeto hebreo, empezando con la letra alef. Esto se basa en un profundo concepto cabalístico: igual que el Señor creó el universo entero con las veintidós letras del alfabeto hebreo, empezando con la letra alef, también Dios puede destruirlo.
A la derecha de la palabra «ALEF». Miguel Ángel pintó V, el carácter correspondiente a otra letra hebrea, la ayin. ¿Por qué? Son dos letras que no suelen encontrarse escritas juntas. Sólo alguien muy versado en la tradición judía conocería la respuesta. El Talmud enseña que si un Sumo Sacerdote no es capaz de distinguir la pronunciación de estas dos letras, alef y ayin, que tienen un sonido casi idéntico, no es adecuado para prestar sus servicios en el Templo Sagrado. ¿Por qué? En primer lugar, el Sumo Sacerdote tiene que ser un digno transmisor de la Palabra de Dios al mundo. Cambiar una alef por una ayin en una palabra, o viceversa, podría alterar de forma importante su significado. La dicción incorrecta del Alto Sacerdote podría causar graves daños a la enseñanza de la tradición. La otra razón, más profunda, está relacionada con los conceptos fundamentales que ambas letras representan espiritualmente. La letra alef (escrita a veces como «Aleph» y de ahí la palabra «alfabeto», por las dos primeras letras hebreas, alef y bet) no es sólo la primera letra del alfabeto hebreo, sino que es además la primera letra de los Diez Mandamientos, cuyo mensaje es el monoteísmo. Según el sistema místico de la gematría (la numerología hebrea), el valor de la letra alef es uno. Por eso suele utilizarse para representar a Dios, cuya característica definitoria es que es el Único. El valor de la otra letra que aparece en el pergamino, la ayin, es setenta. En hebreo bíblico, el número setenta se utiliza para dar a entender una cantidad grande o una diversidad, como los «setenta idiomas del mundo» y las «setenta naciones». Tanto el Talmud (tratado Succah, 55b), como el midrash (B’resheet Rabbah, 66,4), hablan de los setenta y un descendientes de los tres hijos de Noé. Setenta de ellos fundaron las setenta naciones paganas del mundo, mientras que sólo uno fundó el pueblo judío, en ese momento el único pueblo monoteísta y no pagano que existía sobre la tierra. Es por lo tanto imperativo que un Sumo Sacerdote sea capaz de diferenciar claramente entre el Alef y el Ayin, entre el «Uno» y los «setenta», entre los que se comprometen a la pureza de la fe monoteísta y los que sucumben a la inmoralidad de la práctica pagana. Este mensaje de uno frente a setenta sirve como advertencia no sólo para los sacerdotes judíos, sino también para los guardianes de cualquier fe monoteísta, papas incluidos, con el fin de que conserven la pureza de su creencia y de su pueblo frente a los retos que suponen las culturas materialistas y paganas. En la tradición judía, encontramos un refrán preventivo: «Vive en el mundo, pero no del mundo». En los Evangelios dice Jesús: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios» (Mateo, 22, 21). Miguel Ángel estaba tremendamente preocupado por una Iglesia que intentaba imitar la grandeza de los césares e ignoraba la humildad y la pobreza de Cristo. Reconocía que el Vaticano se había convertido en un lugar de corrupción desenfrenada, avaricia, nepotismo y aventuras militares. El liderazgo espiritual había dejado de preocuparse por establecer las diferencias entre el «Uno» y los «setenta». Y en consecuencia, Miguel Ángel se atrevió a expresar su enfado a través del enfadado profeta Jeremías, que había vaticinado la condena para precisamente aquellos que no prestaran atención a ese mensaje. Naturalmente, era una declaración en extremo peligrosa y sediciosa.
Mucho más peligroso, además, era inscribir ese mensaje justo encima del trono dorado del Papa y en su propia capilla. No es de extrañar que Miguel Ángel difuminara el texto y pintara un pergamino casi invisible. Pero dejó entrever lo suficiente como para permitirnos captar su significado. El resto del pergamino sigue siendo difícil de descifrar.