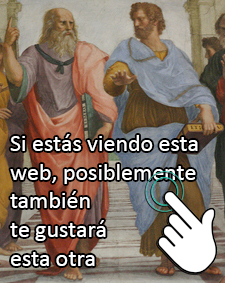CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS VÍSPERAS CON OCASIÓN DEL 500 ANIVERSARIO
DE LA INAUGURACIÓN DE LA BÓVEDA DE LA CAPILLA SIXTINA
PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Capilla Sixtina, Solemnidad de Todos los Santos
Miércoles 31 de octubre de 2012
Venerados hermanos,
queridos hermanos y hermanas:
En esta liturgia de las primeras Vísperas de la solemnidad de Todos los Santos conmemoramos el acto con el que, hace 500 años, el Papa Julio II inauguró el fresco de la bóveda de esta Capilla Sixtina. Agradezco al cardenal Bertello las palabras que me ha dirigido y saludo cordialmente a todos los presentes.
¿Por qué recordar tal acontecimiento histórico-artístico en una celebración litúrgica? Ante todo, porque la Sixtina es, por su misma naturaleza, un aula litúrgica, es la capilla magna del palacio apostólico vaticano. Además, porque las obras artísticas que la decoran, en particular los ciclos de frescos, encuentran en la liturgia, por decirlo así, su ambiente vital, el contexto en el que expresan mejor toda su belleza, toda la riqueza y la fuerza de su significado. Es como si toda esta sinfonía de figuras cobrara vida durante la acción litúrgica, ciertamente en sentido espiritual, pero, de manera inseparable, también estético, porque la percepción de la forma artística es un acto típicamente humano y, como tal, implica los sentidos y el espíritu. En pocas palabras: la Capilla Sixtina, contemplada en oración, es más bella todavía, más auténtica; se revela en toda su riqueza.
Aquí todo vive, todo resuena en el contacto con la Palabra de Dios. Hemos escuchado el pasaje de la Carta a los Hebreos: «Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva…» (12, 22-23). El autor se dirige a los cristianos y les explica que por ellos se han cumplido las promesas de la Antigua Alianza: una fiesta de comunión cuyo centro es Dios, y Jesús, el Cordero inmolado y resucitado (cf. vv. 23-24). Toda esta dinámica de promesa y cumplimiento la tenemos representada aquí, en los frescos de las paredes largas, obra de grandes pintores umbros y toscanos de la segunda mitad del siglo XV. Y cuando el texto bíblico prosigue diciendo que nos hemos acercado «a la asamblea festiva de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las almas de los justos que han llegado a la perfección» (v. 23), nuestra mirada se eleva al Juicio final miguelangelesco, donde el fondo azul del cielo, evocado en el manto de la Virgen María, da luz de esperanza a toda la visión, bastante dramática: «Christe, redemptor omnium, / conserva tuos famulos, / beatae semper Virginis / placatus sanctis precibus», se canta en la primera estrofa del himno latino de estas Vísperas. Y es precisamente lo que vemos: Cristo redentor en el centro, coronado por sus santos, y junto a Él María, en acto de intercesión suplicante, como si quisiera mitigar el tremendo juicio.
Pero esta tarde nuestra atención se dirige principalmente al gran fresco de la bóveda, que Miguel Ángel, a petición de Julio II, realizó en aproximadamente cuatro años, de 1508 a 1512. El gran artista, ya célebre por obras maestras de escultura, afrontó la empresa de pintar más de mil metros cuadrados de estuco, y podemos imaginar que el efecto producido en quien por primera vez lo vio acabado debió ser en verdad impresionante. Desde este inmenso fresco se ha precipitado en la historia del arte italiano y europeo —diría Wölfflin en 1899 con una hermosa y ya célebre metáfora— algo parangonable a un «violento torrente montano portador de felicidad y, al mismo tiempo, de devastación»: ya nada fue como antes. Giorgio Vasari, en un famoso pasaje de las Vidas, escribe de modo muy eficaz: «Esta obra ha sido y es verdaderamente la lámpara de nuestro arte, que ha producido tanto beneficio y luz al arte de la pintura que ha bastado para iluminar el mundo».
Lámpara, luz, iluminar: tres palabras de Vasari que no habrán estado lejos del corazón de quien estaba presente en la celebración de las Vísperas de aquel 31 de octubre de 1512. Pero no sólo se trata de la luz que viene del uso inteligente del color rico en contrastes, o del movimiento que anima la obra de arte miguelangelesca, sino también de la idea que recorre la gran bóveda: es la luz de Dios la que ilumina estos frescos y toda la capilla papal. La luz que, con su fuerza, vence el caos y la oscuridad para dar vida: en la creación y en la redención. Y la Capilla Sixtina narra esta historia de luz, de liberación, de salvación, habla de la relación de Dios con la humanidad. Con la genial bóveda de Miguel Ángel, se impulsa la mirada a recorrer el mensaje de los profetas, al que se añaden las sibilas paganas en espera de Cristo, hasta el principio de todo: «Al principio creó Dios el cielo y la tierra» (Gn 1, 1). Con una intensidad expresiva única, el gran artista diseña al Dios Creador, su acción, su fuerza, para decir con evidencia que el mundo no es el resultado de la oscuridad, de la casualidad, de lo absurdo, sino que deriva de una Inteligencia, de una Libertad, de un acto supremo de Amor. En ese encuentro entre el dedo de Dios y el dedo del hombre percibimos el contacto entre el cielo y la tierra; en Adán, Dios entra en una relación nueva con su creación, el hombre tiene un vínculo directo con Él, que lo llama, y es imagen y semejanza de Dios.
Veinte años después, en el Juicio universal, Miguel Ángel concluirá la gran parábola del camino de la humanidad, dirigiendo la mirada al cumplimiento de esta realidad del mundo y del hombre, al encuentro definitivo con Cristo juez de vivos y muertos. Rezar esta tarde en la Capilla Sixtina, envueltos por la historia del camino de Dios con el hombre, representada admirablemente en los frescos que están sobre nosotros y nos rodean, es una invitación a la alabanza, una invitación a elevar a Dios creador, redentor y juez de vivos y muertos, con todos los santos del cielo, las palabras del cántico del Apocalipsis: «¡Amén! ¡Aleluya!». (…) Alabad a nuestro Dios sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. (…) Aleluya (…) Alegrémonos y gocemos y démosle gracias» (19, 4.5.7). Amén.