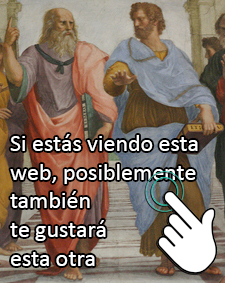Discurso del Santo Padre Juan Pablo II al concluir las obras de restauración de la Capilla Sixtina
Sábado 11 de diciembre 1999
1.-«También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual» (1 P 2, 5). Para esta imagen bíblica del misterio de la Iglesia sería difícil encontrar un comentario artístico más elocuente que esta capilla Sixtina, de cuyo pleno esplendor podemos disfrutar hoy gracias a la restauración que acaba de concluir. A nuestra alegría se unen los fieles de todo el mundo, que aprecian este lugar no sólo por las obras de arte que conserva, sino también por el papel que desempeña en la vida de la Iglesia. En efecto, aquí tiene lugar -lo recuerdo con emoción- la elección del Sucesor de Pedro.
Hace cinco años, el 8 de abril de 1994, pude contemplar, con sus colores originarios finalmente descubiertos, las obras de Miguel Ángel, que indudablemente dan el tono a esta sala y, en cierto sentido, la absorben, dada su grandiosidad. Se remontan hasta el último horizonte de la teología cristiana, señalando el alfa y la omega, los comienzos y el juicio, el misterio de la creación y el de la historia, haciendo converger todo en el Cristo salvador y juez del mundo.
Pero hoy nuestra mirada se detiene en el ciclo mural, más humilde pero significativo, que dio el primer rostro a la capilla querida por Sixto IV. Estos frescos son obra de grandes artistas florentinos y umbros, como Perugino, Botticelli, Pinturicchio, Ghirlandaio, Rosselli y Signorelli. Se inspiraron en un plan preciso, realizando una obra unitaria, que ha quedado bien integrada en el conjunto arquitectónico y pictórico que va desarrollándose gradualmente, constituyendo un elemento de singular eficacia evocativa.
Me alegra poder devolverla hoy a un renovado deleite estético. Doy gracias al señor cardenal Edmund Casimir Szoka, presidente de la Comisión pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, al doctor Francesco Buranelli y a todos los responsables de la Dirección general de los monumentos, museos y galerías pontificios, a los maestros de obras y a cuantos, de diferentes modos,han contribuido a esta ulterior recuperación artística.
2. Al recorrer con la mirada la doble serie de pinturas murales, no es difícil captar su simetría, puesta de relieve por los «títulos» que tienen encima. En una parte resalta la figura de Moisés; en otra destaca Cristo. El recorrido iconográfico es una especie de lectio divina en la que, antes que los diversos episodios bíblicos, aparece la unidad de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, en la línea histórico-salvífica que, partiendo de los acontecimientos del Éxodo, lleva a la plenitud de la revelación en Cristo.
El paralelismo ilustra eficazmente el principio hermenéutico enunciado por san Agustín: «Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet» (cf. Quaest. in Hept. 2, 73). Y, en realidad, al observar la disposición misma de los frescos, tanto en su orden histórico progresivo como en sus específicas correspondencias temáticas, resulta evidente que todo gira alrededor de Cristo. Su bautismo, interpretado magníficamente por Perugino, expresa la plenitud de lo que la circuncisión mosaica solamente prefiguraba. Botticelli relaciona simétricamente las tentaciones vencidas por Cristo con las pruebas superadas por Moisés. La convocación del nuevo pueblo, representada por Ghirlandaio en la vocación de los discípulos junto al lago de Genesaret, está en relación con la asamblea del antiguo pueblo, delineado en el dramático trasfondo del paso del mar Rojo. Cristo, pintado por Rosselli en la solemnidad del sermón de la montaña, aparece con respecto a Moisés como el nuevo legislador, que no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento (cf. Mt 5, 17). Cristo se halla representado también en los frescos de la entrega de las llaves y la última cena, igualmente resaltados mediante sus correspondencias veterotestamentarias.
3. Así, de estas decoraciones se eleva un himno a Cristo. Todo lleva a él. En él todo encuentra plenitud. Sin embargo, es importante considerar que en estas pinturas nunca está solo: alrededor de él, al igual que en torno a Moisés, se apiñan rostros de hombres y mujeres, de ancianos y niños. Es el pueblo de Dios en camino, es la Iglesia «edificio espiritual», construido con piedras vivas que se unen a él, «piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios» (1 P 2, 4).
Sin embargo, hay un detalle que distingue todo el plan teológico e iconográfico: la atención que se presta a los guías de este pueblo peregrino. Por lo que atañe al Antiguo Testamento, la mirada se concentra en Moisés, acompañado por el sacerdote Aarón, en el dinámico cuadro de Botticelli, que pretende mostrar su autoridad en vano contestada. Y, por lo que se refiere al Nuevo Testamento, la centralidad absoluta de Cristo no queda oscurecida, sino más bien destacada gracias al papel que él mismo atribuye a los Apóstoles, y en particular a Pedro.
Esto se nota especialmente en la obra de arte de Perugino, centrada en la entrega de las llaves. En ella, mediante el símbolo de la vistosa llave, el artista subraya la amplitud de la autoridad conferida al primero de los Apóstoles. Por otra parte, como para equilibrarla, se delinea en el rostro de Pedro la conmovedora expresión de humildad con que recibe la insignia de su ministerio, arrodillado y casi retrocediendo ante el Maestro. Parece un Pedro encogido en su pequeñez, estremecido, sorprendido por una confianza tan grande y deseoso, por decirlo así, de desaparecer, para que destaque sólo la persona del Maestro. Su mirada extasiada permite adivinar en sus labios no sólo su confesión en Cesarea de Filipo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16), sino también su afirmación de amor al Resucitado después de la amarga experiencia de la negación: «Tú sabes que te quiero» (Jn 21, 15). Es el rostro de quien tiene clara conciencia de ser pecador (cf. Lc 5,8)y de necesitar una conversión continua para poder confirmar a sus hermanos (cf. Lc 22, 31). Es un rostro que manifiesta absoluta dependencia de los ojos y los labios del Salvador, expresando así admirablemente el sentido del servicio universal de Pedro, puesto en la Iglesia, junto a los Apóstoles y como su cabeza, para representar visiblemente a Cristo, el «gran Pastor de las ovejas» (Hb 13, 20), siempre presente en medio de su pueblo.
4. Así pues, ya desde este ciclo originario, el arte de esta capilla se presenta como un fruto maduro de espiritualidad bíblica. Es un arte que muestra su capacidad, típica del auténtico arte sagrado, de «reflejar los diversos aspectos del mensaje, traduciéndolos en colores, formas, (…) sin privar al mensaje mismo de su valor trascendental y de su halo de misterio» (Carta a los artistas, 12: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 23 de abril de 1999, p. 11).
Por tanto, es motivo de alegría el hecho de que hoy una expresión tan significativa del arte del siglo XV vuelva a resplandecer en su colorido original, recuperado gracias a un diligente y moderno trabajo de restauración. Esta capilla sigue comunicando vibraciones del misterio, con un lenguaje que no envejece, porque toca lo que es universal en el hombre.
Mi deseo, que expresé recientemente también en la Carta a los artistas (cf. n. 10), es que, en sintonía con cuanto se testimonia en este «santuario» único en el mundo, se restablezca en nuestro tiempo la fecunda alianza de fe y arte, para que lo «bello», epifanía de la belleza suprema de Dios, ilumine el horizonte del milenio que está a punto de comenzar.
Al mismo tiempo que doy gracias al Señor porque me concede la posibilidad de presidir esta celebración, con la que esta joya del arte se entrega perfectamente restaurada al mundo, invoco la constante protección divina sobre vosotros, aquí presentes, sobre quienes trabajan en los Museos vaticanos y sobre los innumerables visitantes que ininterrumpidamente vienen de todo el mundo a admirar estas obras de arte.
Os imparto a todos mi bendición.